
Una amplia minoría eligió al PP y a Mariano Rajoy para presidir el gobierno de España. Un partido corrupto hasta las cachas, un gobierno con ministros absolutamente antisistema (utilizan el poder contra el Estado) y un presidente que ampara a todos los especímenes perversos crecidos a su sombra dirigirán el rumbo del país durante los próximos cuatro años. No sólo parece lo más probable, sino también lo más deseado por los españoles.
 Los resultados electorales se miden con un sistema métrico aritmético y objetivo y, sobre todo, con otro mucho más emocional relacionado con las expectativas generadas. Según el primer baremo, si ocurre lo que se antoja probable, el próximo gobierno de Rajoy y del PP será, de todo el periódico democrático actual, el que cuente con un menor respaldo de diputados de su propia formación. Según el segundo baremo, la derrota de los restantes competidores, y en particular de la izquierda, ha sido casi apocalíptica.
Los resultados electorales se miden con un sistema métrico aritmético y objetivo y, sobre todo, con otro mucho más emocional relacionado con las expectativas generadas. Según el primer baremo, si ocurre lo que se antoja probable, el próximo gobierno de Rajoy y del PP será, de todo el periódico democrático actual, el que cuente con un menor respaldo de diputados de su propia formación. Según el segundo baremo, la derrota de los restantes competidores, y en particular de la izquierda, ha sido casi apocalíptica.
También puede decirse que la victoria popular ha sido impresionante, pero sólo en comparación con las expectativas previas y, en particular, con las vaticinadas por las encuestas a pie de urna. O que en los partidos de izquierda se ha producido un descenso muy matizable, porque ni el PSOE ha perdido muchos votos, pese al aumento de la abstención, ni Podemos retrocede en escaños. Todo cambia en función del baremo.
Sin embargo, se mire de una u otra manera, poco importa. Los medios han hecho su interpretación, los partidos han expresado su satisfacción o su desconcierto y los ciudadanos se ha rascado la cabeza. Las contradicciones se ha fijado en otros ámbitos.
Por ejemplo. Los triunfadores reconocidos, los que recibieron el más amplio apoyo de los electores, fueron los que habían estafado en mayor medida las demandas ciudadanas e incluso los que despreciaron a la propia ciudadanía (el desprecio al rey es cuestión menor) negándose a intentar la gobernabilidad del país como les correspondía tras los anteriores comicios. Por el contrario, los derrotados, los que perdieron mayor número de escaños, fueron los que intentaron, bien que a su modo, aquel esfuerzo. ¿Es verdad? Sí, pero, a simple vista y en cualquier caso, no se entiende.
 La cuenta atrás de las elecciones se inició en este lagar con una obsesión: qué votar para que no ganara la derecha. Y eso, ¿por qué? Porque la izquierda había errado en las actitudes previas y porque con sus planteamientos de campaña anegaba cualquier intento de acuerdo en la nueva etapa.
La cuenta atrás de las elecciones se inició en este lagar con una obsesión: qué votar para que no ganara la derecha. Y eso, ¿por qué? Porque la izquierda había errado en las actitudes previas y porque con sus planteamientos de campaña anegaba cualquier intento de acuerdo en la nueva etapa.
La política no se mueve en los ámbitos de la ética o moral. La política reclama principios, sí, pero también pragmática. Cuando los objetivos son decentes, el más elemental consiste en conseguir que los ciudadanos, y los más desfavorecidos en superior medida, mejoren sus condiciones de vida. Tal vez parezca demasiado poco; en todo caso, mejor que nada. Es lo que nos queda en un tiempo donde el enemigo se ha adueñado del relato sobre el que se construye la sociedad actual. Y por eso es ahí donde se debe librar la batalla de los principios.
El intento de asaltar los cielos puede conducir al infierno. Los griegos hablaban del pecado de hybris. El purgatorio, aunque también arde, ofrece expectativas de salida. El resultado de las elecciones conduce a los ciudadanos a prolongar el infierno y lleva a los partidos, en especial a los que aspiraban a la gloria, a la quemazón temporal, a una merecida penitencia, a sabiendas de que el ayuno puede provocar desfallecimientos e incluso la muerte.
Hubo un tiempo, hace poco más de dos meses, en los que aquel estado intermedio, lejos sí de lo imaginariamente deseable, se encontraba al alcance de la mano. Cuando Compromís ofreció treinta puntos para un acuerdo de gobierno con el PSOE, éste respondió de inmediato aceptando 27 de ellos, pero otros decidieron levantarse de la mesa de negociación agraviados por la presencia de elementos extraños.
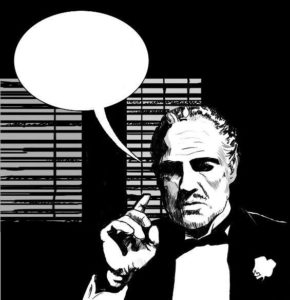 No importa si tenían razones los unos o los otros. Sólo resulta irrefutable que hoy las cosas están como están, peor que entonces. Y que el llanto por la leche derramada parece tan inútil como acrítico.
No importa si tenían razones los unos o los otros. Sólo resulta irrefutable que hoy las cosas están como están, peor que entonces. Y que el llanto por la leche derramada parece tan inútil como acrítico.
Quienes se negaron a tratar de igual a igual a los recién llegados –es decir, como adultos– añadieron su error al de quienes se presentaron como descubridores de la rueda ante quienes llevaban rodando sobre ella largos años. Las descalificaciones mutuas dejaron heridas en los que, tarde o temprano, deberían protegerse en las mismas trincheras, y eso provocó bajas y absentismo. La arrogancia se alió con el desprecio.
Unos y otros asumieron un nuevo periodo electoral que dejaba al margen del debate las fechorías cometidas por el anterior gobierno. La campaña se desarrolló en medio de la banalidad y el hastío. A la postre, el afán por polarizar a la sociedad acabó desprestigiando a todos, pero beneficiando a los que no necesitan prestigio para alcanzar el poder. Madrid y la Comunidad Valenciana, los espacios más manchados por la corrupción, dan ejemplo. ¿No lo sabían?
Al PP no cabe que pedir responsabilidades por sus resultados. Ni siquiera por eso que se denomina campaña del miedo y que, de una u otra manera, emplean todos. Hay que pedírselas a quienes no han sabido ilusionar a la sociedad, a quienes se creyeron elegidos por los dioses o el destino, a quienes creen que los clanes –si se está dentro de ellos– deben procurar perpetuarse mediante códigos autistas o pugnas internas. El resultado electoral sorprendió más a los politólogos que a los escépticos.
 La política no es un ejercicio de salón, aunque muchas veces se ejercite como tal y casi siempre se analice bajo esos parámetros. Los medios tienen mucha culpa del concepto que la ciudadanía interioriza sobre lo que debe ser la actividad política. Y gracias a ello el debate público se somete a los códigos de la tertulia radiotelevisada, donde reina el improperio y se eluden los matices; sólo el exabrupto tiene eco y la victoria –esa maldita obsesión en este terreno para analizar los debates, los resultados electorales y hasta la vida misma– se dirime en los extremos.
La política no es un ejercicio de salón, aunque muchas veces se ejercite como tal y casi siempre se analice bajo esos parámetros. Los medios tienen mucha culpa del concepto que la ciudadanía interioriza sobre lo que debe ser la actividad política. Y gracias a ello el debate público se somete a los códigos de la tertulia radiotelevisada, donde reina el improperio y se eluden los matices; sólo el exabrupto tiene eco y la victoria –esa maldita obsesión en este terreno para analizar los debates, los resultados electorales y hasta la vida misma– se dirime en los extremos.
Así se ha tejido este proceso electoral, obviando la complejidad de la realidad, con sus miserias, con sus contradicciones sometidas a la hegemonía de un pensamiento conservador, con sus miedos estimulados por la propaganda de unos y los errores de otros, con remedios que agravaron las dolencias sociales, con el profundo egoísmo que domina la sociedad y la política, y con la ausencia de un proyecto vertebrador capaz de generar auténticas complicidades en lugar de estertores de división y desconfianza.
¿Sabían los votantes de Podemos qué votaban? ¿A la izquierda que estaba obsoleta? ¿A la socialdemocracia que antes fue casta? ¿A la patria y al pueblo que unos u otros decidan sin una propuesta previa de articulación? ¿A una solidaridad que vaya más allá de la sonrisa? ¿A un programa para replica la república de una multinacional de útiles para el hogar?
Tal vez, una de las escenas más deprimentes de la noche electoral se vivió en Barcelona. El festejo entusiasmado de En Comú Podem contrarrestaba en tal medida con la realidad del resultado general que se antojaba como una especie de burla a quienes se tragaban en sus casas el sapo del escrutinio. ¿Aquel entusiasmo ratificaba que quienes rechazan el referéndum no son de izquierdas? ¿O podía interpretarse exactamente al revés?
 ¿Y los votantes del PSOE qué sabían? ¿Que había que sobrevivir al sorpasso sin entender para qué? ¿Que el no, al PP y a Podemos, no conducía a parte alguna? ¿Que basta un eslogan –todo podría estar mejor, si otros lo hubieran querido–, en cualquier caso refutable, iba a ilusionar a alguien? ¿Que el apoyo ciudadano se reconquista sin autocrítica, sin reconocer los desvaríos que provocar una radical desconfianza, sin disculpas? ¿Que su programa electoral o sus propuestas para la reforma constitucional merecen algo más que tensiones intestinas por el poder? ¿Que tienen que decidir entre una propuesta transformadora y el maquillaje de los intereses de la estabilidad y el orden económico?
¿Y los votantes del PSOE qué sabían? ¿Que había que sobrevivir al sorpasso sin entender para qué? ¿Que el no, al PP y a Podemos, no conducía a parte alguna? ¿Que basta un eslogan –todo podría estar mejor, si otros lo hubieran querido–, en cualquier caso refutable, iba a ilusionar a alguien? ¿Que el apoyo ciudadano se reconquista sin autocrítica, sin reconocer los desvaríos que provocar una radical desconfianza, sin disculpas? ¿Que su programa electoral o sus propuestas para la reforma constitucional merecen algo más que tensiones intestinas por el poder? ¿Que tienen que decidir entre una propuesta transformadora y el maquillaje de los intereses de la estabilidad y el orden económico?
Para colmo llegó el Brexit, que borró en 24 horas el desmán insoportable de Fernández Díaz, que hizo que rebrotaran otras zozobras. Y una parte de la población decidió que los problemas de corrupción fueron castigados en las elecciones anteriores o que ya son compatibles con el gobierno del país. Y otra parte se quedó en su casa, porque la abstención tenía sentido, porque demostraba la decepción del tiempo perdido durante los meses previos y el desencanto ante la imposibilidad de una alternativa realista de izquierdas que quienes debían protagonizarla habían descartado de antemano, como demostraban los gestos y los actos e incluso, aunque con contradicciones, las palabras.
No, los posibles votantes de la izquierda que no comparecieron en las urnas estuvieran necesitados de sol y playa y se desentendieran de su propio destino, sino que no encontraron el estímulo para volver a una pantomima en la que unos y otros habían ido labrando este desatino. ¿De cuatro años? ¿De más? ¿O podrá serlo también de menos?
Esa cuestión empieza a librarse en próximas reuniones .





